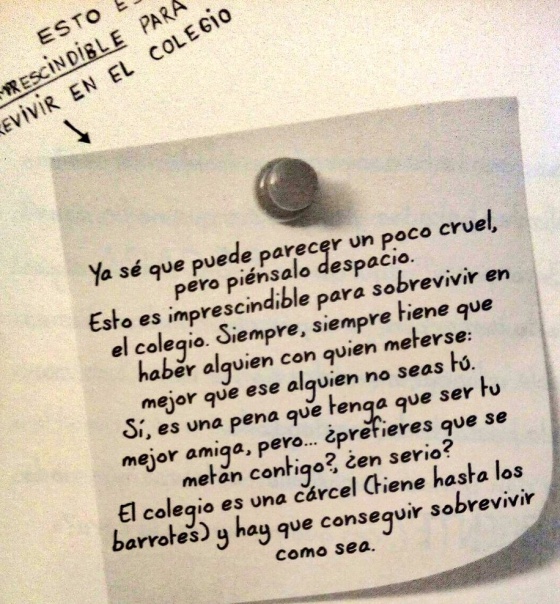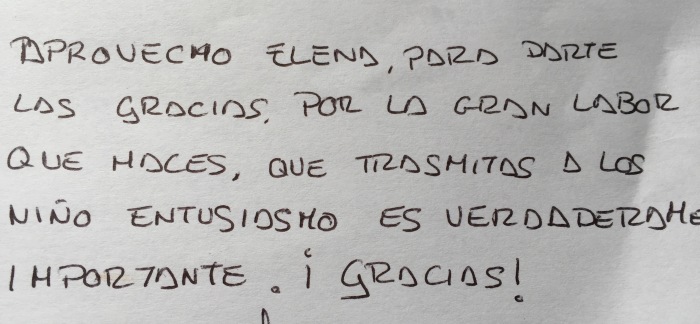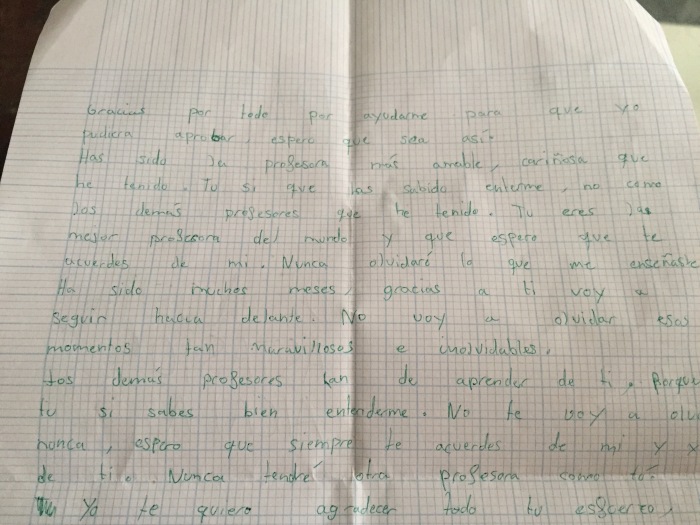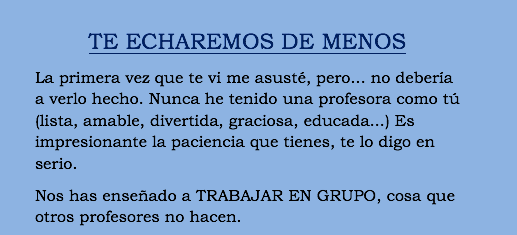Cuando estás preparándote para ser profesor -mejor dicho: cuando asumes que vas a ser profesor- te dices que vas a hacer las cosas distintas. Que no va a ser como el típico profe rollo que llegaba, se sentaba y empezaba a leer apuntes. Que vas a huir de todo lo tradicional. Y como perteneciente a la generación que empezó pronto a mamar de lo digital, ya te ves a ti mismo en un aula, proyectando una presentación que haría palidecer la de cualquier Keynote de Apple, haciendo saltar vídeos y canciones, y hasta utilizando juegos (gamificación, creo que lo llaman) para entusiasmar a la chavalada.
Después, entras en tu primer instituto.
La primera vez que lo hice, el 2011, me encontré con que ninguna de mis aulas tenía pizarra digital. Conseguí que me asignaran una de las pocas aulas TIC disponibles para dar una optativa mortal de 2º, una vez al mes intentaba que algún compañero me cambiara esa hora para poder enseñar vídeos y fotos a un bachillerato, y mis 3º de ESO tuvieron que conformarse con la pizarra de tiza de toda la vida.
La segunda vez, a finales de ese mismo curso, resultó que todas las aulas tenían proyector, pero para ponerlo en marcha hacía falta iniciar un largo trámite que incluía llamar a la conserje para que te diera una llave con la que entrar a una pequeña habitación en la que subir los plomos, y terminaba pidiéndole a los alumnos que se giraran en redondo, porque el bicho estaba instalado al fondo de la clase. Todo el proceso solía consumir unos 10 minutos y alteraba a los alumnos (podéis imaginar el follón de sillas y mesas), por lo que huí de lo digital al segundo intento.
La tercera vez, ya en 2014, cada una de mis clases estaba provista de una flamante pizarra táctil digital con su ordenador corriendo Guadalinex. En una de las clases, el ordenador estuvo todo el curso estropeándose cíclicamente, de forma que al final opté por llevar mi propio portátil (que pesa un poquito) con un alargador de jack de audio para las asignaturas en las que lo sentía imprescindible. En los demás grupos también hubo problemas, aunque de menos envergadura. Los arreglos se demoraban un par de meses. Mínimo.
El año pasado, ostenté el dudoso honor de comprobar, el primerísimo día de clase a la primerísima hora, que el proyector de uno de mis 1º de ESO no funcionaba. Se dio aviso a una empresa de Sevilla -ah, las maravillas de la externalización- para que pasaran a recogerlo o nos dijeran un lugar donde mandarlo. Vinieron a recogerlo… en mayo. Obviamente no hubo TIC en esa clase durante todo el curso. En otro 1º, el ordenador no arrancaba de vez en cuando. En mi único 3º, el proyector estaba situado en un lateral del aula, por lo que los chicos tenían que cambiar de sitio para verlo y no era cómodo para dar clase con él. Además, para que el audio funcionara, había que enchufar un cable que al final tuvimos que guardar bajo llave, porque alumnos de otros cursos -o incluso profesores- entraban a llevárselo para sus aulas -que no disponían del dicho cable y por tanto de sonido-.
Este curso, de la algo más de media docena de clases que llevaré impartidas, más de la mitad han sido sin TIC por diversos fallos -ordenador que no arranca, pizarra digital rota-. En ningún caso he conseguido que funcionara el sonido. Hoy mismo el coordinador TIC estaba trabajando a machamartillo para resolver problemas informáticos, muchos de ellos derivados de la manera de hacer chapuzera de la Junta de Andalucía -ver este magnífico hilo de @laguiri para conocer a mi nuevo archienemigo: las pizarras SMART-.
Agrego además otros datos que igual son de vuestro interés:
– Nunca he conseguido poner un DVD legal en alguno de los pocos equipos que aún cuentan con lector. El año pasado probé Netflix, pero Guadalinex no lo soportaba. Ergo, siempre que tengo que poner una película o vídeo tiene que ser pirata. Se ha dado la paradoja de verme buscando y bajando alguna película recóndita que tengo comprada en DVD o alguna serie que pago por ver en Netflix.
– Hablando de Guadalinex. Soy una gran fan del software abierto en general y Linux en particular (durante años fui usuaria, primero de Ubuntu, después de Linux Mint). Sin embargo a veces me pregunto si de verdad éste es el sistema operativo idóneo desde el momento en el que necesita mil complementos para correr algunas webs que resultarían muy útiles. Complementos que, claro está, sólo puede instalar el root. El mismo root que suele estar ocupado correteando por los pasillos, agobiado entre mil incidencias.
– Tampoco he conseguido jamás ejecutar correctamente el material digital que las editoriales entregan junto con los libros, y que incluyen, en teoría, presentaciones, animaciones y hasta mini juegos que entusiasmarán a nuestro alumnado. En muchos casos están pensados para Windows. Si tienen versión Linux, Guadalinex nunca ejecuta el autorun. Eso por no hablar del formato físico: DVDs que no se leen en las nuevas pizarras SMART o que, directamente, no se leen en ningún sitio.
– ¿Gamificación? El año pasado durante algún puente descubrí Classcraft y me encantó. Configuré una clase, sus premios, lo adapté a la metodología que ya seguían. Llegué entusiasmada el primer día a clase para descubrir… ¿Adivináis qué? Sí: que no funcionaba en mi ordenador con Guadalinex porque el navegador estaba obsoleto y faltaba algún plugin o complemento. Todo el trabajo al garete.
Y, a pesar de eso… Utilizo las TIC diariamente. Preparo a diario presentaciones digitales -en mi tiempo libre, por supuesto-. Busco clips de audio y de vídeo aun a riesgo de que hoy no funcione el sonido. Voy todo el día con el pendrive enganchado del cuello. Cuelgo materiales en mi blog de profe. Tengo plan A, plan B y hasta plan Z (las presentaciones de Keynote, por ejemplo, las exporto hasta en tres formatos por lo que pueda pasar).
Y rezo. Cuando entro todos los días a una clase, rezo para que el ordenador/proyector/pizarra digital/altavoces de turno quiera funcionar, para que el cacharro reconozca mi pendrive a la primera, para que el wifi funcione si lo necesito… En definitiva, para que todas las horas que invierto cada tarde en preparar material que me convierta en una innovadora profesora TIC no resulten ser, al final del día, tiempo perdido.